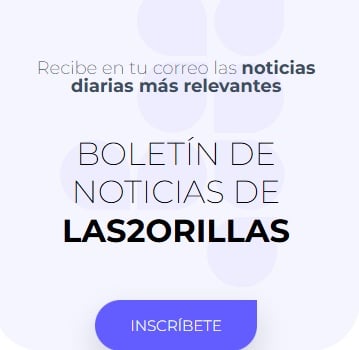Colombia vuelve a estar en el centro de la controversia mundial por el fracaso de la llamada guerra contra las drogas. Más hectáreas de coca, más laboratorios, más rutas y, paradójicamente, más muertos y más corrupción. Es el eterno retorno de una política que, en nombre de la seguridad, ha servido más para fortalecer mafias que para debilitarlas.
La gran pregunta que hoy debemos hacernos —sin rodeos— es si la desertificación del narcotráfico pasa, inevitablemente, por la regulación de las drogas. Y conviene aclararlo: regular no es legalizar sin control, no es abrir supermercados de cocaína ni libertades indiscriminadas. Regular es asumir desde el Estado el control del mercado para quitarle el oxígeno económico a las mafias y proteger la salud pública.
El fenómeno es transnacional: se produce en Colombia, se transporta por Centroamérica y el Caribe, se lava en Europa y Asia, y se consume en Norteamérica y en el propio continente. Pretender que el problema se resuelve con erradicaciones forzosas, fumigaciones o capturas mediáticas es tan ingenuo como pensar que basta con atrapar un pez para secar el océano. La responsabilidad es compartida: todos los eslabones deben actuar.
Las experiencias internacionales dan pistas. Islandia, con su modelo de prevención comunitaria, logró reducir drásticamente el consumo juvenil atacando las causas sociales del uso temprano. Suiza demostró que tratar a los consumidores crónicos desde la salud —con programas de heroína asistida— disminuye delitos y muertes. Portugal, al despenalizar el consumo, dejó de ver a los usuarios como criminales y empezó a verlos como pacientes, logrando bajar contagios y sobredosis. Uruguay, con el control estatal del cannabis, quitó parte del botín al mercado ilegal. Y Bolivia nos recuerda que sin respeto por los usos culturales de la coca no hay política viable.
¿Qué nos enseñan estos ejemplos? Que el norte de la política debe ser la regulación, con matices, gradualismos y diseños propios. Regulación para prevenir, para tratar, para reducir daños y, sobre todo, para cortar de raíz la rentabilidad del narcotráfico. Esa es la verdadera desertificación: quitarle al crimen el suelo fértil donde florece.
En este escenario aparece, cada año, la certificación antidrogas de Estados Unidos: un mecanismo unilateral que evalúa si Colombia “coopera lo suficiente” en la lucha contra el narcotráfico. Más que un examen técnico, es un instrumento político que condiciona ayudas, cooperación militar y acceso a ciertos beneficios comerciales. El problema no es solo la asimetría —una potencia juzgando a un país periférico— sino la visión reduccionista que impone: medir resultados en hectáreas erradicadas y toneladas incautadas, sin considerar la integralidad del problema. Criticarlo no lo hace desaparecer, pero sí obliga a plantear un debate sobre su pertinencia en un mundo donde la política antidrogas pide a gritos enfoques más equilibrados y compartidos.
A esto se suma otro error de fondo: el manejo diplomático del gobierno Petro. Si bien ha insistido en que Estados Unidos debe asumir su parte en la reducción del consumo, la forma como lo ha hecho ha sido más confrontativa que estratégica. Un tema de semejante complejidad, que exige consensos globales y aprendizajes cruzados, no se puede manejar a punta de declaraciones altisonantes. Colombia debería estar convocando expertos de Islandia, Suiza, Portugal, Uruguay o Bolivia para construir una propuesta regulatoria seria y robusta, en lugar de desgastar la relación con Washington. Se trata de liderar con argumentos, no de polarizar con discursos.
Colombia no puede seguir atrapada entre la espada de la violencia y la pared de la hipocresía internacional. Estados Unidos debe asumir su parte: reducir su demanda, invertir en tratamiento y atacar el lavado en sus bancos. Europa no puede seguir con discursos progresistas en casa mientras compra la cocaína más pura del planeta. Y nosotros, desde adentro, debemos atrevernos a construir un modelo regulatorio propio, que combine desarrollo rural, diplomacia activa y políticas de salud pública.
La regulación, bien entendida, no es un salto al vacío: es la única forma realista de secar el pantano donde crecen las mafias. Lo contrario —persistir en la guerra fracasada— no solo perpetúa la violencia: es condenarnos a ver, cada año, cómo el desierto se extiende sobre nuestros campos y nuestras instituciones.
Porque la verdadera desertificación del narcotráfico no vendrá de los helicópteros ni de los herbicidas, sino del coraje político de regular lo que hoy se trafica en las sombras. Solo así el desierto dejará de expandirse y podremos, por fin, sembrar vida donde hoy solo crece la violencia.
También le puede interesar:
Anuncios.
Anuncios.