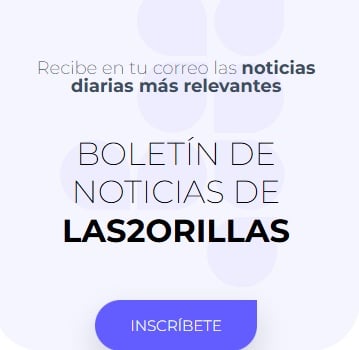El rostro visible de la condena a 8 años de los siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc (Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Lisandro Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar) dentro del caso de secuestro fueron cinco magistrados de la Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, liderados por el magistrado ponente, Camilo Andrés Suárez Aldana, quien comandó la etapa de juicio y sintetizó años de testimonios y pruebas en un documento que marca un precedente. Suárez ha insistido en que este tipo de sanciones buscan más que un castigo: pretenden construir un nuevo pacto con la memoria de las víctimas y con la sociedad.

La sanción impuesta no contempla cárcel, sino una restricción de derechos. Los condenados deberán cumplir Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador (TOAR), que incluyen desde proyectos ambientales y de desminado humanitario hasta iniciativas de memoria y reparación simbólica. Estarán, según el fallo, bajo vigilancia permanente, con dispositivos electrónicos de georreferenciación, y no podrán moverse libremente. El mensaje detrás de la sentencia es claro: no se trata de encerrar, sino de obligar a reparar, de cara a las comunidades que sufrieron.
¿Quiénes son?
El magistrado Suárez Aldana ha forjado su carrera profesional entre estudio constante y experiencia en distintos escenarios de la justicia. Se formó como abogado en la Universidad Autónoma de Colombia se hizo especialista en Resolución de Conflictos y en Derecho Procesal Penal en la Universidad Externado, y luego en Derecho Penal Criminología en la Universidad Libre. Volvió al Externado para cursar una maestría en Derecho Penal y Criminología.
Su vida laboral se escribió durante más de dos décadas en la Jurisdicción Penal Militar, un espacio en el que pasó 24 años y en el que llegó a ser magistrado del Tribunal Superior. Allí, la responsabilidad lo llevó a presidir esa corporación en dos periodos, entre 2012 y 2016. También ha sido profesor universitario y autor de textos sobre derecho penal, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Esa combinación de práctica judicial y reflexión académica muestra a un jurista que no se conforma con aplicar la ley, sino que busca entenderla, cuestionarla y transmitirla a las nuevas generaciones.
Junto al magistrado ponente estuvo Ana Manuela Ochoa Arias, una abogada formada la Universidad de los Andes, forjada en el trabajo por los derechos humanos, línea de trabajo que especializó en el Instituto Internacional de los Derechos del Hombre, en Estrasburgo, en Francia.
La magistrada Ochoa puso sobre la mesa de la JEP una mirada centrada en cómo la justicia puede servir para sanar las heridas de un país atravesado por el dolor colectivo. Su trabajo estuvo centrado en garantizar que la voz de las víctimas no quedara diluida entre expedientes y formalismos.
El magistrado Juan Ramón Martínez Vargas, abogado rosarista con formación en Cuestiones Actuales sobre el Derecho Español e Internacional, de la Universidad Alfonso X El Sabio, de Madrid (España), donde se hizo doctor y magister, se encargó de sostener que esta sentencia debía leerse como parte del compromiso que el Estado asumió tras el Acuerdo de Paz de 2016 y como la miraba el mundo entero desde el derecho.
El abogado y doctor Javeriano, Roberto Carlos Vidal López, quien fue presidente de JEP entre 2022 y 2024 dejó en el tribunal su sello en un momento clave. Con una formación que combina derecho y la historia ha llevado su experiencia a procesos complejos y sensibles, como el de los falsos positivos. Su manera de entender la justicia transicional ha sido insistir en que no equivale a indulgencia: implica reconocer la verdad, hacerse cargo de los errores y transformar ese reconocimiento en actos concretos de reparación.
Lea también: En la miseria y sin haber pagado lo sanguinario que fue, así murió el cruel carcelero de las Farc
La quinta magistrada, Zoraida Anyul Chalela Romano, abogada de la Universidad Militar Nueva Granada, ha defendido con firmeza que el modelo de sanciones propias no es una concesión, sino una forma de exigir más a los responsables: reconocer públicamente, pedir perdón y trabajar por quienes un día fueron sus víctimas.
La sentencia se emitió en el marco del macro caso 01, centrado en los secuestros. Pero el impacto va más allá del expediente judicial: por primera vez, los líderes de las Farc fueron declarados máximos responsables de delitos que hasta ahora habían esquivado en la justicia ordinaria. Fueron reconocidos como autores directos de homicidios y desapariciones, y como responsables de tortura, violencia sexual y desplazamientos forzados cometidos por sus subordinados.

El proceso contra los exlíderes de las Farc permitió entre otras acciones, documentar patrones de conducta del secretariado como lo fue usar el secuestro con fines de financiación para la organización, con el fin de presionar al Estado en busca de intercambios, y mantener así control territorial. Esa radiografía no solo sirvió para sustentar la condena, sino también para dejar constancia histórica de que el secuestro no fue un hecho aislado, sino una política sistemática.
El camino que se abre con esta sentencia no está libre de polémica. Para muchos sectores, el hecho de que los condenados no pisen una cárcel resulta insuficiente frente al daño causado. Pero la JEP, en cumplimiento de lo pactado en La Habana, apostó por un modelo restaurativo que busca que los responsables aporten a la sociedad más allá de las rejas.
Al final, los cinco magistrados lograron un equilibrio entre la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. Su decisión no borra el pasado, pero envía un mensaje firme: nunca más el secuestro como arma de guerra en Colombia. La sentencia, más que un cierre, es el comienzo de una nueva etapa en la relación entre la justicia, las víctimas y la memoria del país.
Este es el fallo de sentencia emitido por los magistrados de la JEP:
Anuncios.
Anuncios.